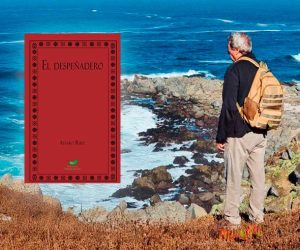En los ochenta, uno de los grandes héroes de la oferta de la televisión pública chilena fue, para grandes y chicos, Jacques Cousteau. La figura de ese larguirucho señor francés algo hippie, que a bordo de su Calypso recorría literalmente los cinco continentes para enseñarle a millones por todo el mundo las bellezas y secretos de lo que hoy llamaríamos ecosistemas marinos, era sinónimo de compromiso y amor a toda prueba por la naturaleza y el conocimiento científico. Durante los noventa, octogenario y ya más alejado de la primera línea mediática, Cousteau, entonces una de las máximas personalidades del ambientalismo mundial, no se cansó de alertar sobre lo que para él representaba la mayor amenaza para el devenir del planeta: la sobrepoblación demográfica. Por encima de las armas atómicas, los combustibles fósiles, la sobreexplotación de los bosques o lo que fuera, para Cousteau la madre de los problemas estaba ahí, en que eramos demasiados en este planeta, en que la curva demográfica mundial exhibía una orientación ascendente que, de querer evitar un colapso mayúsculo, debía ser necesaria, incluso urgentemente, corregida.
Bien se podría decir que Cousteau terminó sus días convertido en un malthusianista más o menos convencido. La teoría del economista inglés Thomas Malthus, desarrollada en plena Revolución Industrial y que se puede sintetizar con que, al crecer la población a un ritmo geométrico y los recursos para la supervivencia a uno solo aritmético, resulta indispensable tratar de mantener el crecimiento de la primera a raya a fin de evitar la ruina total de las sociedades, ha cobrado ahora, particularmente en esta última década, un tinte peculiar. Quizá a muchos se le erizan un poco los pelos cuando se enfrentan a cualquier insinuación más o menos franca y seria en torno a la idea de intervenir en el número de habitantes del globo para, de alguna forma, alivianar la sobrecarga. Suena a Auschwitz, por ejemplo.
Pero conviene tratar de despejar algunos puntos. Apuntar al, llamémoslo, decrecimiento demográfico como solución -efectivamente, la nueva «solución final»- para la evolución de la especie humana sobre este planeta encuentra un eco harto más allá de los sanguinarios y siempre un tanto rudimentarios oficiales nazis de películas de Hollywood. Si el mismo Malthus quedó en parte desautorizado por la crítica marxista, eso importa poco porque los principios del inglés han sabido mutar estupendamente. El neomalthusianismo es una corriente que funciona un poco en las sombras, pero que goza de una salud y vigencia mucho mayor de lo que se supone. Y dentro de esta no entra solo Bill Gates en clave, digamos, del multimillonario excéntrico y alucinado. El Club de Roma, por ejemplo, se puso en marcha en 1968 y el informe que le encomendó al MIT se puede considerar, sin exagerar un pelo, la piedra angular de la doctrina ambientalista, o, más propiamente dicho, del mainstream ambientalista imperante durante todo este último medio siglo. Y ese texto fundacional –«Los límites del crecimiento»– no habla con eufemismos: el ritmo de desarrollo del mundo moderno nos lleva directamente al colapso total de los limitados recursos naturales de la Tierra; la clave para revertir la bancarrota es deteniendo el aumento de la población.
El Club de Roma, por cierto, no se trata de una sociedad secreta -mucho menos de una «alucinación conspiranoica»-. En plena forma, hoy, se puede visitar, sin más, su colorida página web. Puede que a más de alguno le impresione cierta nobleza tras sus postulados. Quizá también ese aire a «tierra prometida» o aliento bíblico. Uno de sus ejes conceptuales básicos -que ahí se exponen- tiene que ver con cierta reformulación cultural: la invitación a forjar un «nuevo paradigma» para una «nueva civilización emergente» donde nos convirtamos en «buenos administradores de los limitados recursos de la Tierra». Bill Gates dice esto mismo pero poniendo énfasis en los «recursos» de la ciencia y la tecnología. Chicos, se los digo en buena: somos demasiados, no alcanza para todos. (Haciendo uso, claro está, del comodín de moda, para reforzar el punto: la huella de carbono).
Los esfuerzos, ingentes, concertados, por aplicar la más radical de la ingenierías sociales estuvo lejos de terminar con el Tercer Reich o Pol Pot. Hoy solo se han recubierto bajo una estrategia menos burda y también, hasta cierto punto, menos expuesta. Las palabras del último Cousteau, que con su gran conexión con la naturaleza no dudó en apuntar a la plaga humana como la mayor amenaza para su preservación, nos ayudan a detectar toda esa red de voces y voluntades que desde diferentes frentes, desde diferentes ámbitos, siguen operando para alcanzar el objetivo, el gran objetivo.
Hoy, en cualquier caso, la cosa ya está de sobra clara, basta querer mirar sin miedo.