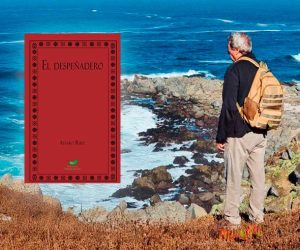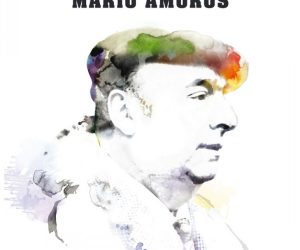Quizá la forma menos estridente de abordar el punto sea recurriendo a la mitología. Historias que están ahí desde hace miles de años, que, de hecho, hunden su origen en los albores mismos de nuestra civilización. Prometeo, el titán que desafía a los dioses y les roba su fuego para ponerlo a disposición de los desdichados humanos. Se le atribuye a Esquilo la tragedia que nos enseña como el alto mando de las deidades le imponen como castigo por su atrevimiento ser encadenado a una roca, en lo alto de una montaña, para que un águila le vaya devorando las entrañas. El mito tiene una relevancia simplemente aplastante. Todos en algún momento de nuestra escolaridad lo habremos con seguridad, al menos, escuchado. Pero más allá de eso, de si hoy el común de las personas maneje o no detalles de la historia, su trasfondo mantiene una resonancia fuera de discusión, como pieza de innegable importancia dentro de nuestra matriz cultural.
¿Alguien se animaría acaso a hablar de «teoría de la conspiración» frente al mito de Prometeo? Porque la historia, en rigor, reúne todos los elementos asociados a esta. ¿Qué nos vienen queriendo decir los griegos desde hace 25 siglos con esto? ¿La humanidad permanece confinada a una existencia oscura, a medias, por un esfuerzo deliberado, una maquinación, de una cúpula, los grandes señores que controlan y monopolizan el fuego? ¿Tanto así que cuando alguien osa llevar algo de esa luz a los simples mortales se impone contra este un escarmiento brutal y ejemplificador?

El fuego de los dioses puede ser interpretado de mil formas. Pero algo está claro: los dioses lo guardan con inexorable celo y, lejos de generosos, no figura para nada en sus planes compartirlo. Por el contrario, propician la prolongación del abuso, el engaño. Es la dinámica que se viene replicando desde bien atrás, hasta donde nos alcanza la panorámica histórica. Es probable que a muchos no les simpatice demasiado esta última proyección. No sabría atribuir bien a qué se debe esto. El mito es un mito y ya está. Historias armadas por mentes fantasiosas, o bien, derechamente hundidas en la superstición propia de hace más de dos mil años atrás, y no merecen mayor elucubración interpretativa.
Como sea, el engaño existe, y en forma concertada. Y la ignorancia -o carencia de fuego- se mantiene. Tampoco hace falta ir siglo por siglo poniendo la lupa, sobre los entresijos. Basta un no tan exhaustivo -pero sí atento- repaso al siglo pasado. Siglo durante el cual se consagró el, como habría dicho Hegel, fenómeno dialéctico en su máxima expresión. Ideológica, geopolítica y planetariamente. El mundo dividido en dos partes, dos bloques perfectamente marcados, en confrontación, antagónicos, y una cohorte de historiadores consagrados a estudiar y brindar pormenores de tan única como electrizada polaridad.
Pero por suerte cada época tiene sus Prometeos, los que corren mejor o peor suerte, y en caso de alcanzar reconocimiento, este es siempre, además de lento, restringido. Primero Arséne de Goulevitch, ex-general ruso, descorre un poco el pesado telón: gran parte del financiamiento de la revolución bolchevique-comunista en su país había venido directamente de banqueros ingleses y estadounidenses. Otro militar zarista, Janin, consigna la participación de numerosos británicos, en calidad de agitadores o financistas, en la toma del poder por parte de los clanes liderados por Lenin y Trotsky. Pero estas voces no alcanzan a sonar con suficiente fuerza como para quedar registradas en la historia oficial. Sin embargo, algunas décadas después, en los setenta, Antony Sutton, historiador y economista inglés, termina por dejar pasar la luz más abiertamente. Tiene acceso a ingente número de archivos liberados por parte del Departamento de Estado de EEUU, lo que le permite hacer una investigación completa y acuciosa. Logra establecer en forma contundente cómo conspicuos banqueros con asiento en Wall Street nutren con millones las arcas de los revolucionarios marxistas. La tarea de meter dentro de la frecuencia revolucionaria a ese escasamente instruido pueblo ruso de 1910 se anticipaba durísima -tal como el mismo Marx lo entreveía-. Los millones aportados desde los centros máximos del capitalismo mundial, el corazón de Manhattan y la City de Londres, la hicieron posible.

El brillante Sutton no se queda en eso. Detecta además cómo grandes empresas estadounidenses -Ford, Standard Oil- se convierten en generosos sponsors de Hitler y el nacionalsocialismo en su carrera por alcanzar y establecerse en el poder. Incluso cómo, haciendo filantropía sin asco a ambos lados de la polaridad, se ven aportando en plena guerra de Vietnam a la producción armamentística soviética, es decir, grosso modo, contribuyendo a la fabricación de bombas destinadas a caer sobre los cascos de sus propios compatriotas.
En síntesis, el fenómeno George Soros viene de bien atrás. Operadores que cuentan con la chequera que suma ceros a voluntad a los dígitos -porque, en rigor, tienen acceso directo a la maquinita fabrica-billetes- y no es que no duden, sino más bien lo esencial de su política es precisamente abonar con millones en cualquier parte del tablero donde sea necesario hacerlo. ¿Necesario para qué? Para mantener al grueso de la población confundida, dividida, bajo el temor de amenazas hábilmente elaboradas y potenciadas. Como con los dioses del olimpo griego, cuando el poder lo último que figura en tus planes es compartirlo, menos perderlo, toda forma de asegurártelo resulta plausible. Muy especialmente las que no se noten, las encubiertas, soterradas.
Más que «teorías conspirativas» -como tan majadera como gratuitamente es deporte etiquetar por estos días-, se trata de escarbar un poco en las espesuras de la sicología humana. Y, claro, al revisar la historia, hacerlo dejando las anteojeras ideológicas de lado.