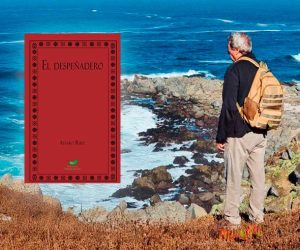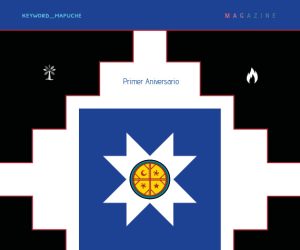No deja de impresionar el tono del discurso de José Victorino Lastarria cuando en 1842 ingresa a la Sociedad Literaria de Santiago. Todo el discurso es, en rigor, impresionante, y seguramente debe ser, por lejos, de lo más meritorio como material literario producido en Chile por esos años. Porque, a las claras, por ese entonces Chile en el ámbito, no solo de las letras, sino de la cultura, ¿qué era? Muy poco, casi nada. Aun así, Lastarria elige un tono heroico, caliente, de una sed, un apetito, que te golpea la cara. Cualquiera que lo lea, hoy, se forma inevitablemente una idea más o menos equívoca. Hay en ese texto una intensidad que nos empuja a creer algo que simplemente no existía (solo, quizá, en estado apenas embrionario). Lastarria asegura que, como todo pueblo nuevo, Chile tiene un deseo ardiente que nos «arrastra» y nos «alucina», el de sobresalir. Pero no está apuntando a hacerlo en el terreno militar o meramente económico. El deseo que nos quema -1842- es, según él, sobresalir en las artes y las ciencias. Y les advierte a sus camaradas que hay que tener especial cuidado, en ese calenturiento impulso, con la imitación, que hay que arreglárselas para saber extraer las virtudes de las culturas más antiguas, las europeas, pero sin perder de vista nuestra propia identidad. Como digo, las palabras de Lastarria no pueden sino leerse como las primeras semillas que se tiran sobre un terreno todavía demasiado rústico. Esto último, cuestión que a mi ni a nadie le puede llamar demasiado la atención. Basta con volver a revisar un mapa para entender que a una naciente república ubicada tan apartada de todo reclamarle un grado de desarrollo cultural mayor resulta algo sencillamente fuera de toda lógica.

Sabemos que, como he escrito en alguna nota, en Chile se produce un fenómeno bien poco habitual, casi único, con la poesía, pero que se plasma recién casi ochenta años después del discurso de Lastarria. Recién en la segunda década del siglo XX, se escriben y publican en suelo nacional los primeros libros de reales méritos, o donde el anhelo lastarriano se empieza a hacer realidad. Las letras, y la cultura chilena misma, tuvieron su gran agente consolidador -disculpen la expresión- en la poesía. Bien se podría decir que el siglo XX fue, en Chile, el siglo de los poetas. Ni del mundial del 62, ni de Allende y la UP. Muy por encima, de la poesía y los poetas.
La pintura, por ejemplo, tuvo durante el siglo XIX un despuntar nada despreciable. De hecho, se pueden señalar al menos una decena de pintores nacidos en Chile, incluso formados en Chile, activos durante ese siglo, lo que, si apuntamos a la poesía, no se podrá decir sino hasta varias décadas más tarde, ya entrado el siglo XX. El asunto es, como más o menos se sabe, que la poesía entró más tarde, pero entró pisando fuerte. Me parece perfectamente justo decir que toda esa primera camada de pintores chilenos lograron, varios de ellos, un nivel artístico muy digno, incluso no pocos de ellos, sobresaliente. Pero, evocando a Lastarria, sobresalieron en plenitud en el ámbito de la imitación, o, al menos, sin lograr afianzar del todo un lenguaje con verdadera autonomía de vuelo de las torres de control europeas.
Dando mis primeros pasos en el dibujo y la pintura, en la década de los ochenta en Santiago de Chile, tuve la suerte de poder vincularme con la familia -hijos y nietos- de uno de los maestros de la pintura nacional, Pablo Burchard. No es exagerado decir que si existe una suerte de escuela de la pintura chilena durante el siglo XX esta necesariamente pasa por Burchard. Cuando yo circulaba por esa alucinante casona de Pío X en Providencia, los cuadros de «Don Pablo» (quien había muerto hacía ya más de veinte años) concentraban en forma acentuada el interés de los coleccionistas. Favorito de los remates, sus precios alcanzaban, para el siempre austero Chile y, sobre todo, para el aprendiz adolescente, cifras impactantes. Pero Burchard, claramente, está harto lejos de ser una simple moda. Su figura nos resulte quizá hasta hoy algo distante -su origen alemán neto tiene no poco que ver en ello-, pero su obra se engancha muy nítida y genuinamente con la tradición iniciada por aquellos primeros maestros a partir del último cuarto de siglo del 1800.

La obra de Burchard cautivaba y sigue cautivando no solo a coleccionistas, sino también a académicos y pintores, justamente porque logra consolidar un claro avance estilístico casi sin apartarse un punto de la métrica de sus predecesores, ni tampoco desconectándose del todo de la frecuencia de las vanguardias. Yo, con dieciséis, tenía la espléndida oportunidad de activar estas reflexiones revisando la exclusiva colección de la casona de Providencia. Esas obras finas, discretas, incluso mínimas -un par de limones sobre una mesa, un muro manchado por una sombra-. Su nieto, Gonzalo Landea, el más dotado como pintor, mi amigo treinteañero, no tuvo mayor problema, en cualquier caso, en tomar el camino más apartado al de su abuelo. Ante la simpleza monacal del patriarca de la familia, Gonzalo optó por la suprema exuberancia.
Hay que decirlo: tras 180 años de aquel extraordinario discurso de Lastarria, las artes de esta apartada y más bien pobre república alcanzaron, no solo riqueza, sino incluso cierta exuberancia. Aunque esto, quizá la gran mayoría de los chilenos todavía lo ignoren por completo.