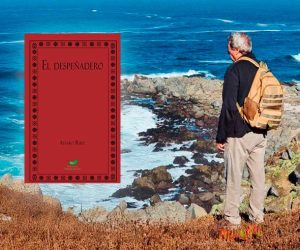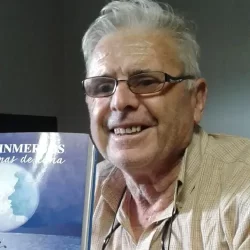Llega septiembre y, claro, nos volvemos a acordar, irremediablemente, de Pinochet. Esta vez, este año, en mi caso no fue por las razones más obvias. Fue, en rigor, la semana pasada, cuando se cumplió medio siglo del triunfo de Allende. La tradición republicana, entonces, fijaba las presidenciales en el muy patrio septiembre y la ceremonia de cambio de mando en noviembre, el 3 de noviembre. Fue decisión expresa de Pinochet tirar esta última a marzo, al 11 de marzo. Pensé entonces en Pinochet y su número fetiche. En los caprichos, las supercherías del tirano. En los ochenta, se decía que Pinochet, con su perla cabalera en la corbata, atendía los consejos, entre otros brujos y videntes, de la mismísima Yolanda Sultana. En los ochenta, de hecho, uno escuchaba que esa señora de crespa melena color zanahoria y acento extraño, era una de las favoritas de Pinochet. Ahora, más de treinta años después, quise corroborar la veracidad de aquello, pero, no sé si saben, la web no sirve para ese tipo de asuntos (cuestión que, no está de más apuntarlo, resulta grata: hay mundo fuera de la órbita de la triple w).
Lo único que me pudo aportar la web fue que la Sultana participó no hace mucho, ya anciana, en los festejos de los treinta años del primer álbum de los Electrodomésticos. Lo que (me) derribaría, hasta cierto punto, otro de mis mitos: la adivina como enemiga de la banda liderada por Carlos Cabezas desde que esta usó su voz para el memorable «Viva Chile!». Pero puede, también, que la señora haya aceptado sumarse a la fiesta por mera conveniencia del momento, dejando la tirria del pasado bien guardada en un archivador.
Mi familia estableció un vínculo con Pinochet, desde que un primo por parte materna se casó con la menor del clan, Jacqueline. No tengo plena certeza -era muy chico-, pero diría que fue durante la primera mitad de los ochenta, pero un par de años distante de la crisis del 82, porque, sí me acuerdo, el país ya respiraba señales claras de cierta recuperación económica. O quizá conjeturo muy mal y ese matrimonio que, tanto por lo que comentaban mis padres como por lo que publicaba la prensa, fue opulento, se celebró sin ningún pudor mientras medio Chile estaba sin trabajo y sin qué echarse a la boca. Una imagen que no entraría en demasiada disonancia con una dictadura pero, no, me parece que para este caso resulta un tanto caricaturesca en exceso. Además, quizá de todo lo que comentaron mis padres en relación al asunto, lo que con más fuerza se me fijó fue escuchar que la agasajada novia no había tenido empacho en confesar, ante los invitados ya en la ceremonia de la postura de argollas, que detestaba las frutillas porque le producían asco las pepas. Eso, para un niño mimado como yo, fue rarísimo. La princesita rechazaba una de las pocas frutas que yo mismo comía con verdadero placer por una razón tan insólitamente ridícula que capté que lo suyo era ya de otra categoría. Además, se trataba de una mujer joven, no de un mocoso recién acercándose a la adolescencia como yo.
Es curioso, pero también un casorio fue el marco para otra extraña conexión con otra figura de la dictadura. Cronológicamente, algunos años después. Fue en la iglesia Inmaculada Concepción, Vitacura, no puedo acordarme quién se casaba pero el hecho es que estoy ahí junto a mis padres y hermanos una tarde ya tibia de primavera. En los ochenta, las personas se casaban por el civil, pero reservaban todos los cartuchos de celebración para la concreción del lazo por la vía religiosa. Esto era algo no poco frecuente, y cuando eso pasaba, tenías quince y además el evento se programaba para fines de año, el asunto se vivía con verdadera excitación (la suculenta expectativa de comer rico, harto y bien en un lugar especial, ver adultos pasados en copas soltándose el nudo de la corbata y perdiendo el pudor al son de la cumbia, etc). El cura ya había comenzado con su monserga cuando mi padre me pide que lo acompañe al baño, a descubrir dónde diablos pueden estar los baños en ese santo lugar. Alguien nos da las indicaciones y enfilamos.
Justo a dos pasos de la puerta, sale alguien. Mi padre, que ya iba algo sobreexcitado a tranco rápido, parece congelar sus movimientos por un segundo y se da media vuelta en dirección a este sujeto. Incluso, estoy casi seguro, con una mano trata de atajarlo, tomándolo de un brazo. «Aquí va quien destruyó a la Universidad de Chile», le espeta, sin filtro. Los ojos del tipo, pese a los lentes de graduación considerable que tienen por delante, crecen como dos globos a punto de reventar. No me olvidaré nunca de esa figura, esa cabellera perfectamente engominada, la mirada de máximo desconcierto y la risita nerviosa al eludir el disparo de mi padre. Jaime Guzmán. Atrapado quizá en el mejor momento de su carrera, cuando Chile vivía una clara bonanza económica y, además, en su territorio. Está claro que se le podría haber interpelado por distintos motivos, y mi padre esa noche eligió hacerlo con el menos combustivo, el más manejable. Aun así, prefirió escabullirse. Yo, con efecto levemente retardado, lo identifiqué al medio minuto y permanecí todo lo que duró la misa atento a ver aparecer en cualquier momento a un tipo de mostacho negro e igualmente engominado clavando su mirada torva sobre nosotros.