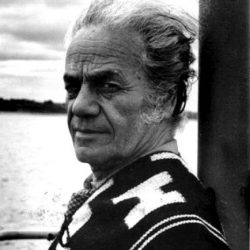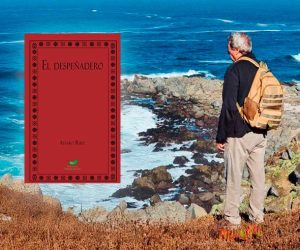Esa cosa irónica que llamamos destino ha querido que el poeta chileno Nicanor Parra venga a morir a los 103 años, una edad que no se corresponde, para decirlo rápido y mal, con la idea que tenemos de su poesía iconoclasta. Parra es, por ejemplo, de la misma generación de Lezama Lima y Octavio Paz, y el hecho de que su obra se haya prolongado, más o menos impertérrita, hasta su centenario podría interpretarse como una suerte de venganza socarrona, no solo contra sus estrictos contemporáneos (con algunos de los cuales sostuvo batallas feroces) sino también sobre sus discípulos.
El crítico Ignacio Echevarría, editor en España (por recomendación de su amigo Roberto Bolaño) de unas excelentes obras completas de Parra, ha contado la odisea de sacar esos dos tomos; era como si el escritor se empeñara en boicotear algo que parecía, ciertamente, contrario a la poética de la antipoesía. Pero también el Libro mallarmeano estaba hecho de fascículos, así que al final las hojas volanderas de Parra y su profunda voluntad de ruptura han encontrado acomodo en esos libros definitivos, más o menos convencionales, cuya influencia en el ámbito de la poesía española, como también apunta Echevarría, es más bien escasa.
Otro buen lector y amigo de Parra, el escritor y editor chileno Matías Rivas, tiene un hermoso ensayo en el que resume sus múltiples diálogos con el poeta en tres palabras clave: plausible (“es una posición vital: su poesía solo considera al lenguaje cuando está despojado de florituras y se presenta libre, suelto, atendible por el oído; o sea, cuando es plausible de ser escuchado claramente por cualquiera y mostrar, así, la voz de un sujeto imaginable tras los versos”), mierda, que en la estela del célebre dictum de Rimbaud, resultará “figuradamente, una palabra revolucionaria y recurrente, que comprende una forma de enfrentar el mundo sin remilgos y sin impostura”; y verónica, la pirueta de torero con la que tantas veces Parra evitó los peligros y molestias de la veneración y los homenajes inútiles.
La realidad es que, pese a la cacareada retórica de eso que dio en llamar “antipoesía”, Parra no es más (ni menos) que un gran poeta, otro para colocar en la fila de aquellos contra los que se levantó su obra: “La poesía de pequeño dios/ La poesía de vaca sagrada/ La poesía de toro furioso” (alusiones explícitas detrás de las cuales se suelen citar, inevitablemente, los nombres de otros tres grandes poetas chilenos: Huidobro, Neruda y Pablo de Rokha). Contra ellos, contra cierta pretensión del vate vanguardista hispanoamericano, construyó Parra un discurso más sólido de lo que pareciera a primera vista, aunque a esta altura de la carrera y los premios y los sostenidos homenajes, el origen de la revuelta quede medio olvidado.
Parra hizo todo lo posible por no convertirse en un figurón, y lo hizo también escribiendo, uno tras otro, libros que, a pesar de ciertos cambios de estrategia, fueron siempre fieles a la voluntad de trascender el problema de la vanguardia. Leído y releído a estas alturas, sorprende su variedad de recursos, su capacidad para hacer con nuestra lengua una sorprendente fusión poética de la naturalidad del endecasílabo con la tradición del romance y sus formas propiamente hispanoamericanas, criollas. Nadie pudo, como él, conseguir esa variedad de soluciones que atendía a todos los giros del habla popular, redescubría su vínculo subterráneo con el antiguo romance y, al mismo tiempo, ampliaba los registros del verso libre y el prosaísmo. Rescató también para la poesía hispanoamericana la oratoria paródica, una ironía corrosiva, una erudición sin pretensiones (Dante, Homero y Shakespeare eran sus interlocutores constantes y naturales). Y tenía, claro, un oído privilegiado, que domesticaba –y a veces consagraba– su ingenio. “En poesía se permite todo”, dejó escrito, y es una lástima que algunos de sus seguidores insistan en convertirlo en apóstol de una heterodoxia lírica que solo él fue capaz de practicar sin caer en ciertos ripios.
En un mundo de empaque y circunstancia, de cortesanías y engolamiento, Parra rescató una lírica lúdica, un tono cínico de anarca festivo, y sobre todo, una actitud desenfadada que solo podrá entenderse del todo dentro de lo que poéticamente representa Latinoamérica para la literatura en español: recordatorio de su universalidad, pero también de sus límites.
En un gesto de atractiva vigencia para sus lectores de la última generación, educados en el arte conceptual y la postvanguardia, Parra también llevó a la poesía más allá del poema: sus artefactos, sus experimentos visuales y concretos, sus heterónimos, su interés por la materialidad de la escritura (parte, tal vez, de una formación científica), su diálogo irónico con la cultura de masas y el orbe pop, lo convierten en una figura originalísima, única en nuestro panorama poético. Una de sus némesis, el poeta Pablo de Rokha, lo llamó “un esnob plebeyo”, lo cual parecería una tautología. Y sí, Parra tal vez sea el sine nobilitate de la poesía latinoamericana, el hombre de los márgenes, el huaso escurridizo, el huachafo, el huyuyo, “más dadaísta que anarquista/ más anarquista que socialdemócrata/ más socialdemócrata que estalinista”, el desconfiado, aquel que nunca está donde se le espera y nunca podrá cumplir del todo su palabra (“El poeta no cumple su palabra/ Si no cambia los nombres de las cosas”), pero que al mismo tiempo ha descubierto un territorio nuevo, otra manera de poetizar, lejos de la aparente simpleza de ciertas enunciaciones punitivas. A propósito de todas esas filiaciones, hay una frase suya, ya al final del camino, que es todo un compendio de sabiduría: “cuánto hemos sufrido por pensar que éramos lo que parecíamos”.
En estas mismas páginas, Ida Vitale recordaba un curioso episodio de su vida: después de su arriesgado salto estilístico, Parra se quedó afónico durante cuatro años. “A medida que me empezaron a aceptar [después de la publicación de Poemas y antipoemas], a medida que se dijo que esta manera de hablar era legítima, empecé a recuperar la voz.” Metáfora casi clínica de la tragedia de todo gran poeta, obligado a cambiar todos los nombres pero también a ser escuchado por la tribu, esta afonía nos recuerda el fondo de silencio que prefigura cualquier poesía auténtica.
Tuvo tiempo él mismo, por supuesto, para escribir algunos de sus mejores epitafios. Mi preferido es esta variación chilenísima del viejo e inagotable tema de la Parca que llega a buscar al poeta:
A la casa del poeta
llega la muerte borracha
ábreme viejo que ando
buscando una oveja guacha
Estoy enfermo – después
perdóname vieja lacha
Ábreme viejo cabrón
¿o vai a mohtrar I’hilacha?
por muy enfermo quehtí
teníh quiafilame I’hacha
Déjame morir tranquilo
te digo vieja vizcacha
Mira viejo dehgraciao
bigoteh e cucaracha
anteh de morir teníh
quechame tu güena cacha
La puerta se abrió de golpe:
Ya – pasa vieja cufufa
ella que se le empelota
y el viejo que se lo enchufa.
Barcelona, 23 de enero de 2018.
Artículo original: Letras Libres.