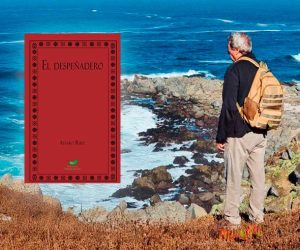Este fenómeno, de rechazo-orgullo, cobra especial nitidez durante estos 200 años de vida de la república de Chile. Hasta antes, hasta antes de la emancipación criolla, los conflictos de identidad todavía se mantenían en estado de cierta incubación. Hasta antes de la declaración de independencia, en rigor, de la existencia de Chile como nación soberana, todo era distinto. O, para ser perfectamente preciso, no exactamente igual a como es ahora.
El resto de las sociedades americanas se fundan, en mayor o menor grado, sobre un similar matriz de raíz mestiza. La ecuación es una: una oleada migratoria, más o menos repentina, progresiva y sistemática, de origen europeo, que sobreviene so- bre suelo americano, aborígen, poblado por etnias, tribus y sociedades con distintos niveles de desarrollo cultural.
Respecto al grado de desarrollo cultural de los pueblos indígenas a la llegada del hombre europeo, históricamente se ha impuesto cierta tendencia a considerar que mientras más alto este, menor terminó siendo la duración, o bien, la intensidad de la resistencia expresada contra el invasor. De alguna manera, muchos autores, educados bajo la férula del “hombre civilizado occidental”, dan por sentado que los hijos de las sociedades con mayor índice de desarrollo, las reconocidas civilizaciones a la llegada del europeo (azteca, inca, por dar ejemplos) tendieron a establecer un diálogo en base al intercambio, la cooperación política y económica, más que a perseverar en la vía de rivalizar por medio de las armas. Los indígenas de aquellas “grandes civilizaciones” habrían entendido con relativa rapidez que el camino de la confrontación no era el más conveniente dada la envergadura del oponente. Más sensato, en términos de velar por el resguardo de la etnia y la cultura, procurar entablar puentes de comunicación con el poderoso afuerino. Las grandes civilizaciones sucumbieron, de hecho, con insólita rapidez ante las avanzadas militares peninsulares. Tras el descalabro en el campo de batalla, se impuso el criterio de que la coexistencia de los pueblos era inevitable; el camino de las armas, una alternativa simplemente suicida.
Aztecas e incas, como también diaguitas y guaraníes, entendieron esto. La derrota militar no tuvo que ver, por tanto, con un descalabro cercano a la ignominia, sino más bien con la única salida pragmática para un problema sin solución. Por eso tantos autores, sobre todo los más antiguos, tienden a resolver la cuestión de la derrota militar sorpresivamente rápida tanto de aztecas como de incas echando mano al factor cultural. Hoy, más que antes, resultará odioso decirlo, pero a la manifiesta superioridad en la tecnología militar, igualmente superior resultaba la cohesión y el vigor cultural y también ideológico del hombre europeo: el evangelio resultaba ser un cuerpo doctrinario más útil, práctico y completo que las varias, enrevesadas y fragmentadas creencias del aborígen americano. Así lo creyeron los mismos hijos mestizos nacidos en esta nueva tierra americana. La intelectualidad criolla, sobre todo la que floreció ya emancipada de las monarquías peninsulares, se hizo eco con particular énfasis de este tipo de criterios.
Tras la conformación de las repúblicas sobre prácticamente toda la extensión americana durante esas primeras décadas del siglo XIX, solo dos focos importantes de resistencia de pueblos nativos persistieron, uno en cada hemisferio y en latitudes casi idénticas. Las políticas de los nacientes estados para enfrentar el asunto fueron también idénticas. Se puede especular muchísimo respecto al fenómeno en su capítulo norteamericano —y da sobrado material para llenar varios libros—, respecto a la particular composición étnica de esa sociedad, su muy marcada ascendencia europea con predominancia anglosajona y su escaso grado de mestizaje. Lo cierto es que de este lado del cono sur, mestizos con un ascendente casi exclusivamente hispánico, se impuso la pauta con calco: Diálogo en base a balas y pólvora, timbraje forzoso como “chileno” de un territorio y, lo peor, de una cultura que recién ahora, doscientos años después, cuando el tinglado de las nacionalidades empieza a tambalear, los ciudadanos de esta franja de tierra empiezan a captar que es justamente donde, más allá del enfoque folklórico o paternalista, se esconden las claves del único e integral desarrollo como sociedad.