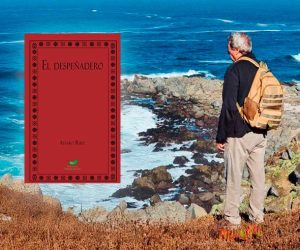Recuerdo vagamente el verano de mi adolescencia en que llegó a mis manos “Un viejo que leía novelas de amor”. Estaba maravillada: iba al río y volvía apurada a leer, almorzaba y partía a leer. Me gustaba pensar (aún lo imagino así) que la vida en ese planeta distante se detenía por un rato, a la espera de que volviera a abrir las páginas. Leía unos cuantos párrafos y observaba el verde de la montaña. Volvía. Unos metros más allá, dentro del pequeño sitio familiar, estaba la carpa del compañero Mono González (otro, no el de la BRP), que año a año llegaba con su hija, su guitarra y, por cierto, una caja con los libros pirateados que vendía. Nunca supe cuál era su nombre, pero sí que cantaba hermoso, con una voz profunda, que se peinaba todas las mañanas, que le costaba moverse y casi no iba al río con la muleta a cuestas, y que cada verano nos traía los títulos más comprados en las librerías a precios populares. Así llegó a mí la novela del recientemente fallecido escritor chileno, Luis Sepúlveda.
Sin embargo, no recuerdo la historia con exactitud, algo que se repite con casi todos los libros que, por alguna razón, caduca o perenne, han marcado mis lecturas. En realidad, lo que me queda es la emoción, el asombro, el vacío del final. El viejo era el viaje, el viejo era todos los mundos imaginados e infinitos que viven dentro de una persona. Era las puertas por abrir, las maletas por desempacar.
Tampoco me acuerdo tan claramente de “La hija del espantapájaros”, de María Gripe. Un libro infantil que recibí como regalo de navidad de una de mis hermanas. Sí recuerdo que Loella, su protagonista, tenía el cabello largo y negro y se enroscaba como serpientes en su espalda. Esa imagen se quedó para siempre y, extrañamente, sirvió para amistarme con mi pelo oscuro y crespo que, por ley de la vida y acción innegable de la cultura hegemónica de culto a lo extranjerizante, cuando niña quería tener liso.
Lo que sí recuerdo perfecto es que aprendí a leer en Cartagena, el verano de 1988, cuando cumplía cinco años… ¿Por qué lo recuerdo? Porque no estábamos en casa, sino de vista en Vista Hermosa, cerca de Pelancura, donde vivía mi papá que, luego de ser exonerado de su trabajo como profesor durante la dictadura, se vino al litoral a trabajar en un astillero en Llolleo… ¿Pero, por qué lo recuerdo? Porque yo pensaba que si no tenía cumpleaños –me refiero a la fiesta- no iba a ser válido el nuevo año.
“El príncipe feliz”, de Oscar Wild, fue lo primero que leí. Fue descubrir un mundo paralelo. Era impactante y solo comparable con otros momentos a los cuáles no recurre demasiado mi memoria, tal vez como un mecanismo instintivo que los salva de la normalidad: el día que conocí el Planetario de Santiago y el instante en que mis ojos vieron ese magnífico esqueleto de cetáceo en el Museo de Historia Natural. De adulta sólo volví a sentir algo parecido cuando, entre las nubes, divisé en vivo y en directo esa ciudadela, cuya belleza tiene que ver más bien con lo increíble que resulta: Machu Picchu. Ahí estaba, pequeña, perfectamente escondida y mágica. La magia es la sensación que más se acerca a la emoción infantil de aprender a leer.
Saltaré rápido en el tiempo. Habría tantos otros libros en los que detenerse. Como la prosa sonora de Freddy Stock en “Corazones Rojos”, libro prestado que siempre he debido comprar y aún no lo hago y que es el punto de partida de mi pasión por las biografías, particularmente, sobre música. En las descripciones enloquecedoras de Máximo Gorki, en “La madre”, volumen que recibí como premio en un concurso de cuentos. O el balde de agua fría, que es más bien un golpe en la cabeza con un bloque de hielo, al leer el último párrafo de “El gran cuaderno”, de Agota Kristof, en base al cual se escribió la obra “Gemelos”, de La Troppa, y que ese verano llegó con la Xime, primera actriz de la familia, y que leímos todos por turno. No podría no mencionar la, literalmente, insoportable levedad del ser en “La insoportable levedad del ser”, de Milan Kundera, que me destapó los poros en esas frías lecturas universitarias en la Escuela de Periodismo de la Usach.

«Ensayo sobre la ceguera»
Voy a pasar corriendo hasta el verano de 2003 o 2004 cuando conocí la Cuba de Fidel. Cómo me querría en ese entonces el destino que nos permitió caer en la Feria del Libro de La Habana y enloquecer con la cantidad de títulos y ediciones de bajo precio a las que se podía acceder. En la casa que alojábamos, en Alamar, donde muchos chilenos exiliados llegaron a vivir en dictadura, Pancho (chileno casado con cubana) volvía de comprar mantequilla –alimento ridículamente caro que se vendía sólo en dólares- y traía un libro con el cambio: “La vida es hoy”, de Gladys Marín. En ese viaje, la Marce me regaló “Ensayo sobre la ceguera”, del Premio Nobel, José Saramago, cuyo valor –comprenderán- no era su costo, sino su casi no costo.
Sé que hay más personas que lo han pensado en el momento que vivimos: que bueno sería que la gente leyera “Ensayo sobre la ceguera”, hoy. Después digo no, pero después digo sí. Es una de las obras más duras, dolientes y extrañas que he leído, de esas que no quieres seguir leyendo porque te revuelven el estómago, pero que sabes que necesitas, porque al final serás una mejor versión de ti mismo. Lo que no queremos ver, quizás porque no sabemos mirar, la verdad cuando la vida vomita a tu lado pero prefieres seguir pegado a la pantalla, pese al hedor, hasta que los gusanos de la pudrición empiezan a subir por los pies. Es un poco eso.
Guardo para el final otra bofetada a la soberbia: “El arte de la resurrección”, de Hernán Rivera Letelier, autor que comencé a leer después de regalar a mi padre la recién publicada novela “La Reina Isabel cantaba rancheras”. La leí y no paré más. Cada verano preparo el ritual para recibir a Rivera Letelier, es un invitado que se queda unas semanas, se lee sin prisa, se repasan los párrafos, se lee en voz alta si es preciso. Terminé su historia sobre El Cristo del Elqui también en la cordillera, semana santa o quizás fiestas patrias, cerré el libro, miré el verde incrustarse en el celeste del cielo y pensé en lo divino en el ser humano, y me recriminé por las quién sabe cuántas veces en que las cosas pasaron frente a mí y no las vi porque, básicamente, no quise/supe ver. Y hasta aquí llego. Contra cualquier pretensión de erudición, los cristos elquinos me salven de perder la credulidad frente a la promesa siempre incierta de un libro. Amén.