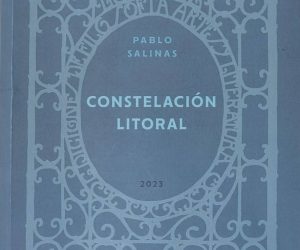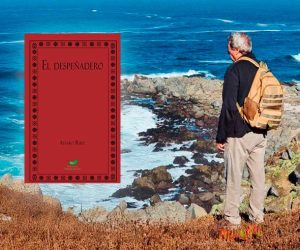Al subir la senda, luego del recodo, un pelícano crucificado. Aún carne, pluma aún. Cerco. Alambre de púas. Óxido. Propiedad privada, el letrero. Pastizales alrededor, dispersos árboles. Azul de cielo, azul de mar. La cabeza inclinada. Clavos en las alas. Por seguir la ausencia del ferrocarril se llega a este temblor. Hacia el este las antiguas casonas, la atávica arrogancia. Más allá del sacrificio, la extensión metálica que se adivina: quillas, grúas, contenedores de granos y carne.
Aquí, sin embargo, nada pareciera habitar. Solo rastros de una huella. Ni ventanas ni puertas. Lo privado, entonces, es la seca tierra, la estrecha senda, las púas del alambrado, el óxido. El sacrificado ya sin sangre. Pronto el hedor, los gusanos, y la permanencia de las palabras. La palabra propiedad, la palabra privada. Incluso después, cuando el esqueleto sea viento, ni siquiera polvo en los ojos.
La advertencia al medio del tránsito. No hay continuidad desde la hoja al aire, de la raíz al vuelo. Fractura. Geografía rota por el signo antiguo. El rígido estandarte de la violencia. Ave claveteada a la división, al margen, a la distancia.
¿Devolver a la tierra, a las aguas, al sacrificado? Se anuncia el viento. Plumas que parecen respirar. Como si todavía. Continúa la senda, en el silencio de los templos. Solo un manotazo. Dos palabras quedan atrás, entre pequeñas piedras, polvo, maleza, una bolsa plástica, vacía.