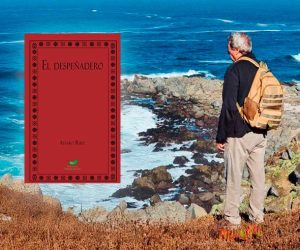Habría que dar por sentado que al catalán Ramón Carnicer, compositor de cierto renombre en vida, jamás se le pasó por la mente siquiera sospechar que su nombre escaparía de terminar sepultado en el olvido gracias a una pieza menor que escribiera por encargo para una naciente y periférica república americana. Hacia la tercera década del siglo XIX, su carrera iba en franco ascenso; el puñado de óperas que había escrito hasta entonces habían sido recibidas muy favorablemente en los teatros de su natal Cataluña. España hacía ya buenos siglos no producía compositores de relevancia en el ámbito europeo, pero Carnicer se erguía como un émulo bastante distinguido del gran Gioachino Rossini, la estrella más fulgurante del firmamento de la música de entonces. El connotado abogado chileno Mariano Egaña lo contactó en Londres. El acta de independencia de Chile se había firmado hacía menos de una década y a Egaña, comisionado por su gobierno en la capital inglesa, le urgía musicalizar los incendiarios versos de un colega suyo, un tal Vera y Pintado, y así proveer a la joven república con un himno. Un himno patrio. Un himno que cohesionara y alentara el sentir nacional, y también ayudara a espantar los últimos ecos monárquicos entre los nuevos ciudadanos de Chile.

Que Egaña haya elegido para esta tarea a Carnicer tiene cierta lógica. Aparte de su ya mencionado renombre en ascenso, el músico, además, estaba lejos de ser un perfecto súbdito de la monarquía peninsular. Habían coincidido en Londres, de hecho, ciudad donde el catalán vivía exiliado por sus ideas abiertamente libertarias. Sabido es que la arremetida napoleónica en España, a comienzos de ese siglo, trajo guerra y zozobra, pero también la activación de anhelos emancipatorios hasta entonces taponeados por la férula de los Borbones. Napoleón entró en España, y junto con él los aires reformistas y la oportunidad de vociferar la voluntad de liberarse de los reyes. Carnicer, dentro de ese escenario complejo donde a quienes demostraban simpatía por las ideas traídas por los invasores desde el norte de los Pirineos se les claveteaba el duro mote de “afrancesados”, aplaudió sin reservas –ni tampoco medir consecuencias- el zafarrancho republicano del hermano de Bonaparte, investido como José I, pero conocido popularmente como Pepe Botella. Goya, harto más revolucionario que el catalán en términos estilísticos, tuvo una actuación mucho más cauta, medida, incluso ambivalente, durante el régimen de los franceses. Carnicer, desprovisto del genio del aragonés, no logró leer más allá de la polvareda levantada por las huestes napoleónicas y, tras la vuelta de los Borbones, tuvo que pagar con el exilio su imprudencia, primero en París, luego en Londres.
Pero su forzada estadía londinense le terminaría reportando un evento que, a la larga, llegaría a ser uno de los más provechosos de toda su carrera: conocer al ministro plenipotenciario chileno Mariano Egaña. En Chile, la figura de Egaña se mantiene hasta hoy perfectamente viva, sobre todo, por haber sido uno de los redactores de la Constitución de 1833, la armazón jurídica sobre la que primero se levantó y luego se sostuvo (durante nada menos que noventa años) la naciente identidad del estado nacional. Por lejos, la constitución más exitosa en la historia del país. Toda una marca, pero que, por desgracia, no ha hecho más que enclaustrar su nombre junto al de otros paladines de la causa conservadora, triunfante en los primeros años de la joven república. Los actuales simpatizantes de la causa, con la falta de imaginación como marca de fábrica, tienden a poner harto más arriba en el altar a Diego Portales, por ejemplo, figura de méritos infinitamente menores.

No deja de ser llamativo reparar en que Egaña estudió leyes en la hoy extinta Universidad de San Felipe y que fue él quien conoció -también en Londres- y posteriormente trajo a Chile a Andrés Bello. La herencia de Egaña, ese regordete abogado hijo del muy distinguido Juan Egaña, como se ve, está lejos de limitarse a su contribución al ordenamiento constitucional. Tuvo además una capacidad rarísima, asombrosa: dotar a la nueva república de nombres absolutamente claves en el ámbito de las artes y la cultura. Se arriesgó apostando por un músico español, periférico, pudiendo asegurarse con italianos o franceses mucho mejor calificados, y acertó. El encargo confiado a ese tal Ramón Carnicer traspasó pronto en la dermis de sus coterráneos, despertando voluntades, agitando corazones, es decir, transformándose en verdadero “himno patrio”. Logró seducir a un intelectual de la talla de Andrés Bello y reclutarlo para venir a echar a andar el proyecto educativo más ambicioso de esa todavía muy pobre nación. Y, además, como si no le bastara, convenció al más que competente pintor francés Raymond Monvoisin a suspender una carrera consolidada en la capital artística del mundo para ir al otro extremo del planeta a fundar una academia de arte. Resulta difícil entrever qué clase de poderes persuasivos tenía Egaña. Sin duda, se trata de una de las mentes más brillantes de ese Chile de la primera mitad del 1800. Resulta muy raro, o un simple contrasentido, imaginar a Jaime Guzmán, paladín de la causa conservadora del siglo XX, quien siempre tuvo a Egaña entre sus máximos mentores y que trató de dotar su propio esfuerzo constitucionalista con similar aliento fundacional, manifestando además algún tipo de interés por articular algún esfuerzo en el campo del arte, de la cultura. Pensando en traer a Chile, a ese nuevo país que en su agusanada cabeza estaba seguro estar refundando, a Antonio López García, por ejemplo, como portavoz de la escuela estilística realista, castiza, por considerarla la más idónea y adecuada en el rediseño de esa sociedad. O, al menos, convocando a las fuerzas artísticas locales a contribuir a la nueva institucionalidad cultural. Guzmán, jamás; se trata de una mente conservadora tipo, de reparto, que no alcanza a poner siquiera un punta del pie fuera del canon. El impulso fundacional de Egaña, en cambio, no se restringió al ámbito estricto de sus competencias más obvias como jurista, donde fue, por lo demás, sobresaliente. Mucho más completo y rico, despierto y versátil, destacó con méritos imbatibles como gran jurista y constitucionalista, reservando un caudal de energía no menor para asentar las bases culturales de un país.
Gracias a su providencial intervención está claro que logró que el nombre del catalán Carnicer, a casi dos siglos de su paso por esta tierra, no haya terminado sepultado en el olvido, e incluso todavía mantenga abierta la chance de que algún estudioso lo retome, lo rescate y lo reacomode en una posición destacada dentro del panteón de las figuras de la música de su siglo.
(El texto forma parte del libro «La tentación de la carne», publicado en 2019)