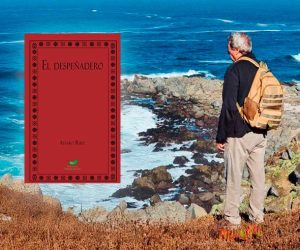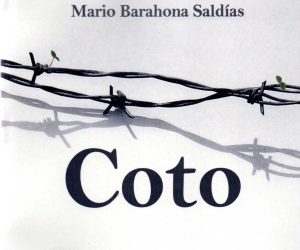Quizá no se le llegue a amar como a alguno de esos músicos -Mozart, Beethoven, Bach- que son capaces de sacarte lágrimas con sus obras, pero, ¿quién no podría sentir respeto, un gran respeto, por Igor Stravinsky? El ruso fue, de hecho, por lejos el compositor más importante de todo el siglo XX. Su prestigio, sobre todo hasta más o menos la década de los 50, fue una cosa insólita, que pasó mucho más allá del ámbito estricto de la música (la revista Time lo puso en portada como una de las grandes figuras de los tiempos modernos). Es conocida la admiración que sentían por él los músicos de jazz –Davis, Tatum, Coltrane– y ya mítica la visita que hiciera a Birdland en medio del estallido del bebop para escuchar a Charlie Parker, quien lo tenía derechamente en la cima de su altar. Está claro, también, que gran parte de su enorme fama la ganó con lo compuesto en el primer tramo de su vida artística, específicamente con esa tríada de obras notables –El Pájaro de Fuego, Petroushka, La Consagración de la Primavera– que siguen siendo las favoritas del público hasta hoy. Stravinsky escribió La Consagración a los 31 años y luego nunca más, a lo largo de toda su larga vida, pudo repetir un éxito parecido. Pero el peso de esa obra, escrita hace ya más de un siglo, sigue siendo tan fuerte, tan aplastante, que todavía muchos -jóvenes que parten, compositores debutantes (y ni tanto)- siguen copiándola y haciendo refritos más o menos evidentes, sobre todo a la hora de los arranques rítmicos. Se le copia hasta el hartazgo porque es una obra fascinante, de un aliento, un impulso salvaje, eléctrico, que subyuga. No es nada difícil entender el escándalo que generó a su estreno en París en 1913. Se trata de música para recrear «cuadros de la Rusia pagana», pero, sí, acá efectivamente se trata de paganismo en estado puro, no de pintoresquismo retórico como se estilaba entonces. Música de una visceralidad única, primitivismo que se esparció sin tapujos entre las bragas de las educadas señoras y los pantalones de los educados señores, remeciendo energía retenida por largo.

Y el mismo Stravinsky estaba harto lejos de ser un salvaje. Por el contrario, el veinteañero que llega a París a abrirse paso como compositor es un flaco engominado, de modales un tanto relamidos y que cuida especialmente su vestir (inclinación que mantendrá toda su vida), y cuya visión del mundo, en términos sociales, políticos, es cualquier cosa menos rupturista, o como llamaríamos hoy, progresista. Todas esas primeras obras que le darán fama universal las hace recreando temáticas del acervo popular ruso. En el fondo, más que un rompe-esquemas, Stravinsky fue entonces un compositor nacionalista. Muy en la senda de su maestro Rimsky-Korsakov, claro que como el tipo era genial, sus composiciones, en su impulso expansivo, reventaron el molde de la cuadratura de lo tradicional.
Obviamente, detestó desde lo profundo de sus tripas la revolución bolchevique y siempre sintió un desprecio grande por todo lo que oliera a marxismo. Pero el doloroso cisma que significó al igual que para tantos de sus compatriotas la llegada de Lenin al poder, en Stravinsky, dada su especialísima personalidad, no retuvo sus repercusiones al ámbito estrictamente reservado a las fronteras de su patria. Stravinsky, muy seguro en su condición de artista de talla mundial, tuvo una locuacidad harto particular. En 1930, con 48 años, cuando en Italia el poder político estaba ya hacía buenos años en manos del Duce, el ruso despachaba: «Creo que no hay nadie venere a Mussolini más que yo. Conozco a muchos personajes ilustres, y mi mente de artista no se encoge ante las cuestiones políticas y sociales. Después de haber visto tantos eventos y tantos hombres más o menos representativos, siento una imperiosa necesidad de rendir homenaje a su Duce. Es el salvador de Italia y, esperemos, de Europa entera.» Poco después, de visita en Italia, se las arregla para reunirse con el líder máximo de los fascistas. A la salida del encuentro, declarará estar seguro que el Duce es «la voz de Roma», y confiesa: «yo mismo me siento un fascista».
Todas estas declaraciones estarán lejos de hacer que lo encierren en una jaula, como a Pound, tras el fin de la Segunda Guerra y la caída de Mussolini. Por el contrario, apenas terminada la guerra, Stravinsky adoptará la nacionalidad estadounidense, recibirá premios y condecoraciones por todo el mundo y, al cumplir 80, será JF Kennedy quien lo reciba en la Casa Blanca en una cena en su honor.
Recomendación del autor: La Consagración de la Primavera, en extraordinaria versión del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, 2008