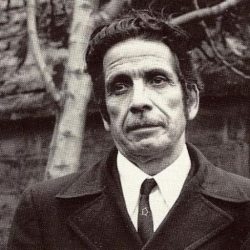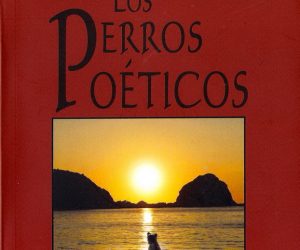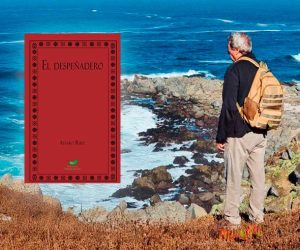Era realmente un hombre generoso. No había tenido tiempo de leer Cien años de soledad, pero Matilde, su mujer, que lo había leído en Montevideo, le insistía cada momento: «Tienes que leerla, Pablo, es una gran novela. Tienes que leerla». En esos días Neruda llegó a Manizales para el Festival de Teatro. Los periodistas le preguntaron su opinión sobre mi libro. Tranquilamente dijo: «Es la mejor novela que se ha escrito en español después de El Quijote». (La frase hizo carrera.) Al volver a su hotel, Pablo le dijo a Matilde: «¡Tienes que conseguirme ese libro, porque me acabo de meter en la grande!». Para mí, lo importante es que Pablo leyó el libro y jamás rectificó su concepto de Manizales.
Cuando llegó a París como embajador de Chile no sabía de qué hablarle al presidente Pompidou en la presentación de credenciales. «Ya sé», pensó Pablo. «Voy a hablarle de Cien años de soledad». Compró un ejemplar en francés y se lo entregó al presidente, que antiguamente fue profesor de literatura. Después, dos, tres, cuatro veces, cada vez que lo invitaban al Palacio del Elíseo, Pablo le preguntaba a Pompidou: «¿Ya leyó el libro que le regalé?». El presidente decía: no he tenido tiempo, la próxima semana lo leo, la semana que viene. En esas me encontré con Neruda en París y le pregunté: «¿Y qué pasó al fin?». Y él, muerto de risa —siempre estaba sonriente, menos cuando hablaba de política—, me respondió: «Que ya no me invitan al Elíseo». Pero tres meses más tarde, alegre como un niño me llamó a Barcelona. «¡Gabo!», me dijo en el colmo de la felicidad, «me acaban de invitar nuevamente al Elíseo». Y sí, lo invitaron… «Leí el libro», le dijo Pompidou.
Y nada más…
Cuando los franceses embargaron el cobre chileno, el embajador Neruda fue a ver a Pompidou. Pero hubiera sido ridículo hablarle de eso, ya que el presidente le hubiera dicho: «Usted sabe, señor, fue una decisión del poder judicial francés y yo no puedo meterme en sus asuntos». Pero hablaron una hora. Al salir de la conferencia, los periodistas que estaban esperando a Pablo le preguntaron de qué había hablado con el presidente. «De Cien años de soledad», dijo él, y los periodistas creyeron que era una evasiva diplomática.
¡Pero era cierto!
Pablo, el más grande en todos los idiomas
Conocí a Neruda en 1959, cuando cayó Pérez Jiménez. Él estaba en Caracas y yo fui a visitarlo. Yo era periodista, pero ahora que caigo en la cuenta, ¡lo admiraba tanto que no fui capaz de hacerle un reportaje, carajo! Ahora me doy cuenta…
Desde entonces, siempre he creído que Pablo Neruda es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Tanto, que habiéndose metido en un callejón difícil —su poesía política, poesía de guerra— había siempre una gran poesía en todo lo que escribía. Era una especie de rey Midas: todo lo que tocaba lo convertía en poesía. Escribía mucho mientras navegaba, siempre con su tinta verde. Viajaba siempre en barco. Pero la última vez que lo vi —en el aeropuerto de París, de regreso a Chile— tuvo que viajar en avión porque ya le faltaban fuerzas para una travesía.
Una noche comíamos en un restaurante en París. De pronto Pablo exclamó: «¡Carajo, no he escrito mi discurso para recibir el Premio Nobel!». Y mientras los demás seguíamos conversando, pidió papel al mesero, y allí mismo, con su tinta verde de siempre, escribió aquel discurso bello, poético, que leería en Estocolmo. Estábamos con él: Miguel Otero Silva, Matilde, el ministro consejero de la embajada Jorge Edwards, Carmen Balcells, agente literario de los dos, y yo.
La cena del Premio Nobel
En el fondo era un niño. Un niño bueno y generoso. Tan niño era Pablo, que compraba juguetes, trenes eléctricos, y cuando quería conseguir algo —que uno de sus amigos fuera a visitarlo, por ejemplo— hacía berrinche por teléfono, parecía que iba a llorar, y uno tomaba el primer avión para ir a verlo.
Una vez me llamó a Barcelona. «Tienes que venir con tu mujer a cenar mañana conmigo en París». Yo protestaba: Pablo, tú sabes que a París no viajo en avión, yo no voy sino en tren. Entonces le oí una voz tierna que ponía, las ganas de llorar, y le dije: está bien. «Vámonos», le avisé a mi mujer. «A Pablo le dio berrinche y hay que comer con él mañana en París». Cuando bajábamos del avión supe la noticia: le habían concedido el Premio Nobel, y lo primero que hizo fue decirles a los periodistas: «El que merecía ese premio es Gabriel García Márquez». ¡Entonces comprendí por qué tenía tanto interés en que cenáramos con él!
A la cena del premio, en su casa, solo asistimos David Alfaro Siqueiros y su mujer, Jorge Edwards, el pintor chileno Roberto Matta, Regis Debray, el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, mi mujer y yo. Estaba también el delegado de la Academia Sueca que había ido a comunicarle el premio. Pablo lo jodió toda la noche con que me diera a mí el Nobel el año entrante. El pobre sueco decía: «Sí, Monsieur Neruda, ya veremos…». Pero a Pablo lo que realmente le interesaba y lo mantenía contento no era el Nobel sino mostrarles a sus amigos, aquella noche, un león de peluche de tamaño natural que había comprado. En un cuarto tenía un caballo entero disecado, una colección de mascarones de proa —el mar era su gran obsesión— y una colección de caracoles. No tenía un centavo porque todo se lo gastaba en comprar ediciones antiguas.
Era un especialista culinario
Era un especialista culinario sensacional. Siempre estaba pensando en la comida, pero no solo en la comida sino en la estética de comer. En Normandía compró una casa con un río de lotos que pasaba por el patio. Una tarde estábamos listos para el almuerzo, pero Pablo, desesperado, nos hizo pasar a otra sala sin decirnos qué ocurría. Ese día estaba con nosotros el poeta colombiano Arturo Camacho Ramírez. Después supimos que hizo arreglar de nuevo la mesa porque, en su concepto, no estaba bien. Yo, que soy un comelón, hice ese día la mejor comida de mi vida: caviar gris que Pablo trajo de Rusia —servido en plato de sopa y con cuchara— y un filete de oso polar…
Comía y hacía siesta, se levantaba, volvía a comer, se acostaba de nuevo. Para él un día era una cosa partida en pedacitos entre la comida y la siesta. Una vez que nos visitaba en Barcelona —la única vez que fue a España después de la guerra civil—, Mercedes, mi mujer, que gusta de guardar a sus hijos las dedicatorias de nuestros amigos escritores, me dijo que le iba a pedir su firma a Pablo. «¡No seas lagarta!», le dije y me escondí en el baño. «Lagarta no», respondió Mercedes con mucha dignidad y le pidió el autógrafo a Neruda, que dormía en nuestra cama. Él escribió: «A Mercedes, en su cama». Miró la dedicatoria y dijo: «Esto queda como sospechoso», y agregó: «Para Mercedes y Gabo, en su cama». Se quedó pensando. «La verdad es que ahora está peor». Y agregó al final: «Fraternalmente, Pablo». Muerto de risa, comentó: «Quedó peor que al principio, pero ya no hay nada que hacer».
Una amargura con Colombia
En sus últimos años, Pablo tuvo una gran amargura con Colombia. Como un homenaje, propusieron su nombre para el Consejo Ejecutivo de la Unesco. Se buscaba hacerle un reconocimiento al acogerlo por unanimidad. El delegado de Colombia, Gabriel Betancur Mejía, atravesó otro candidato con la teoría de que Neruda era comunista. Creo que Betancur lo hizo sin recibir instrucciones de su gobierno. Se rompió la unanimidad. Fue desagradable. A Pablo le dolió mucho.
Estaba muy enfermo. Era incurable. No sé si él lo sabía, pero sus amigos sí. Recibía a la gente en la cama. Viéndolo en la cama, yo le decía: «Tu verdadera vocación es ser papa». Y realmente Pablo tenía aspecto de papa. Finalmente descubrimos que se pasaba la vida en la cama porque le faltaba energía para andar por ahí.
Solo dos veces lo vi serio
Pablo fue un eterno mamador de gallo —vivía riendo—. Solo dos veces lo vi serio. La primera, terminando de almorzar frente a su cama, puso la servilleta en la mesita con aire de resignación y me dijo: «Bueno, Gabo, no tenemos más remedio que hablar esto…». Y empezó a hablar sobre los recortes mojigatos que los rusos le habían hecho a ciertos pasajes de Cien años… «Es inconcebible», dijo, «que estas cosas ocurran a estas alturas de la Revolución soviética. Voy a hablar con algunos amigos que tengo en Rusia para que no vuelva a suceder. Y a ver si es posible que se haga una nueva edición, completa». La segunda vez fue cuando yo doné el Premio Rómulo Gallegos al Movimiento al Socialismo, en Venezuela. Los rusos se pusieron furiosos y hasta escribieron: «El señor García Márquez debe saber que hasta los más grandes talentos se acaban al enfrentarse a la Unión Soviética». Pablo estaba serio. Dijo: «En mi opinión, es peor el daño y la división que puede causar en las izquierdas del mundo la espectacularidad de la donación, que el beneficio que le hace al MAS». Nunca me lo dijo, pero tengo la impresión personal de que mis argumentos lograron convencerlo de lo contrario. Su gran preocupación, su verdadero sacerdocio, era ese: preservar por encima de todo la unidad de los izquierdistas.
Le hubiera caído bien morirse unos días antes
Esta mañana, cuando vi en el periódico la noticia de su muerte, descubrí que para mí Pablo ya había muerto hace algún tiempo cuando supimos de su enfermedad incurable. Mejor dicho, me acostumbré desde entonces a la idea. La muerte de mi gran amigo Álvaro Cepeda, el año pasado, me dio tan fuerte que comprendí que yo no estaba entrenado para la desaparición de mis amigos. «¡Carajo! —pensé—. Si no le pongo coraje a esta vaina, el que se va a morir un día de estos con otra noticia igual soy yo».
Todo esto es triste. Pablo era un gran amigo de Salvador Allende, la vía chilena al socialismo era el ideal de su vida, y él muere catorce días después de Allende y del gobierno socialista. Ya sé que Pablo no murió de desilusión, pero sí murió con una gran desilusión. Le hubiera caído bien morirse unos días antes.
Texto publicado la revista Cromos en septiembre de 1973.